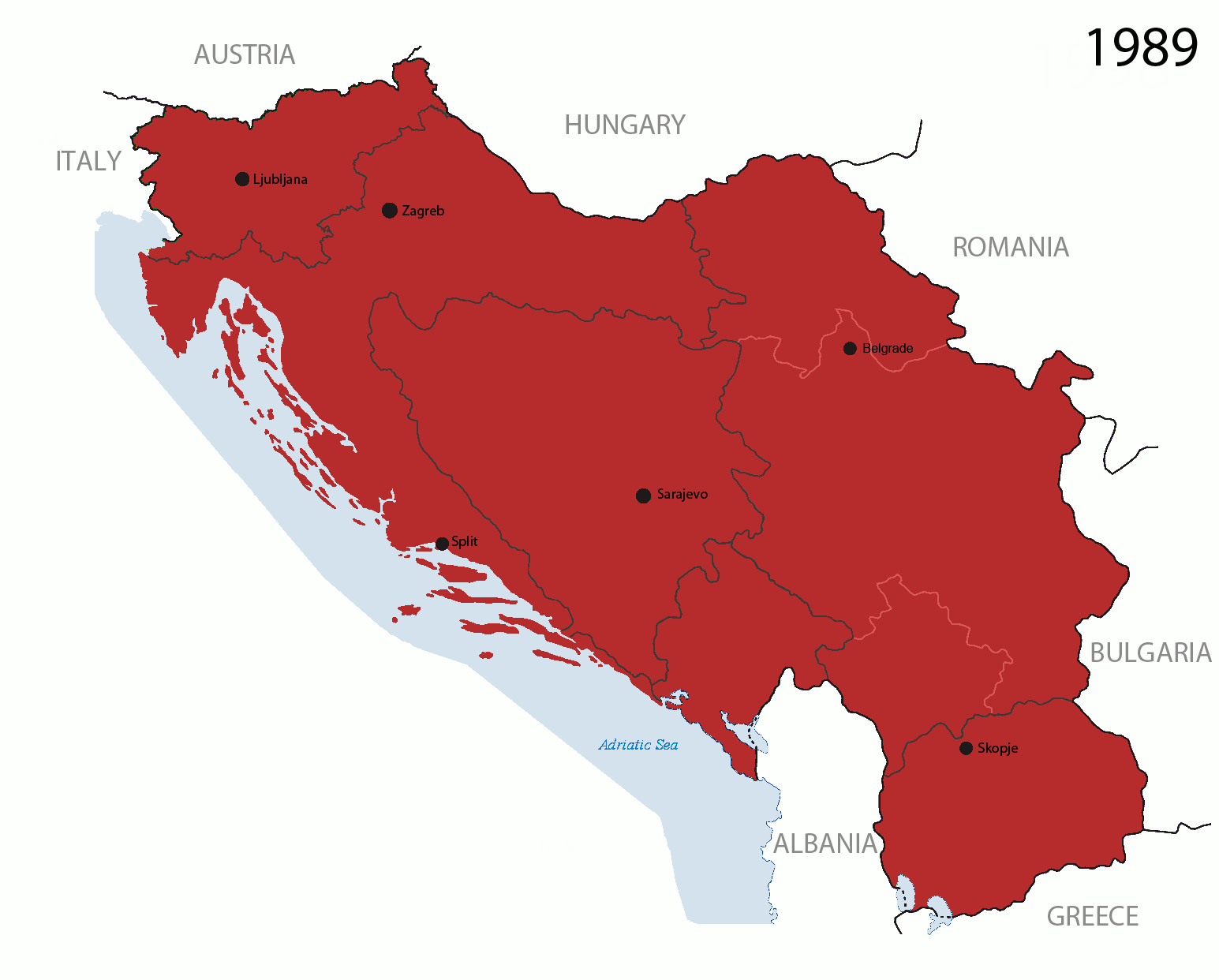Lectura recomendada del día
Ojalá lo disfruten!
***
Pobre Marlise: Sus aliados antiguos ahora atacan el Tribunal e incluso retratan a los serbios como víctimas
Traducido del inglés por Germán Leyens
30 de Octubre, 2008
Ella y su periódico tuvieron un golpe de fortuna con el arresto del antiguo líder bosnio serbio Radovan Karadzic y su transferencia a La Haya para ser procesado en julio (18-21), lo que fue aprovechado al máximo con nueve artículos firmados por Simons, cobertura multi-días en portada, una serie de fotos de familiares de víctimas acongojadas (o celebrando la captura), y la usual ausencia total de todo contexto crítico sobre la historia bosnia o la naturaleza y los antecedentes del ICTY. (Para un análisis del lamentable historial de Simons y de sus antecedentes sobre los temas en cuestión, vea Herman y Peterson, "Marlise Simons on the Yugoslavia Tribunal: A Case Study in Total Propaganda Service," ZNet, marzo de 2004; para buenos estudios sobre el papel del ICTY: John Laughland: “Travesty” [Pluto: 2007].y Michael Mandel: “How America Gets Away With Murder” [Pluto: 2004]; para un análisis más amplio de los temas: Herman y Peterson: "The Dismantling of Yugoslavia: A Study in inhumanitarian intervention – and a Western liberal left intellectual and moral collapse," Monthly Review, octubre de 2007).
Simons y el Times se han ajustado de cerca a la narrativa de los círculos gobernantes sobre los temas involucrados en las guerras y en el desmantelamiento de Yugoslavia, incluyendo la dicotomía del bien y del mal, una satanización permanente del mal (los serbios), la credulidad, la supresión de hechos inconvenientes, y un extremo elogio del trabajo del ICTY. Simons hizo un artículo muy lisonjero sobre la fiscal del ICTY, Carla Del Ponte en 2002 ("The Saturday Profile: On War Criminals' Trail, an Unflagging Hunter," New York Times, 9 de febrero de 2002), y durante todo el juicio de Milosevic, Simons informó casi a diario sobre las afirmaciones de Del Ponte (y las de su asociada de relaciones públicas, Florence Hartmann), sin la menor señal de escepticismo. (Les ayudó el hecho de que simplemente ignoraron algunos de los actos y declaraciones más insignes de Del Ponte, como ser sus pedidos de apoyo público para el ICTY haciendo enérgicas afirmaciones públicas sobre la culpa de los procesados, y su declaración de que no encausaría los presuntos crímenes de guerra de la OTAN al bombardear Serbia, porque acepta la palabra de la OTAN que alega que no hicieron nada ilegal – se mostró “muy conforme con que no hubo ataques deliberados contra civiles u objetivos militares ilegales por la OTAN durante la campaña de bombardeo”; los que ocurrieron fueron “auténticos errores.”)
Pero la antigua amiga de Simons, Del Ponte, ha escrito un libro, hasta ahora publicado sólo en Italia, intitulado “La Caccia: Io e i criminali di guerra” [La caza: yo y los criminales de guerra], escrito en colaboración con Chuck Sudetic, en el que se hacen varias afirmaciones dramáticas que constituirían valiosas noticias para un Periódico de Referencia. En primer lugar, afirma que presión de EE.UU. alejó al ICTY de criminales de guerra croatas, musulmanes y kosovares, y que la no-cooperación de la OTAN y la dependencia de la OTAN del ICTY para “el resto del trabajo del Tribunal” (es decir procesar a serbios) hizo que toda investigación y acusación de funcionarios de la OTAN fuera políticamente imposible. Su hipocresía y auto-engaño al respecto son masivos, pero sigue siendo interesante ver como ella admite ahora la base política del trabajo permisible del ICTY. Simons y el Times nunca han explorado este aspecto crucial, y ciertamente nunca hicieron una reseña de los libros de John Laughland y Michael Mandel que discuten en detalle los temas involucrados. (“Travesty” de Laughland demuestra a plenitud la corrupción del procedimiento judicial por el ICTY; Mandel, en “How America Gets Away With Murder” muestra de manera convincente que el ICTY fue un brazo político de la OTAN y fue planeado para facilitar la guerra, no la paz – o la justicia).
Más espectacular que su admisión de la politización, Del Ponte informa en su libro de lo antes mencionado – que el ELK albano de Kosovo estuvo involucrado en un programa de envío de serbios, sobre todo de civiles capturados, a un sitio en Albania en el que “doctores extrajeron los órganos internos de los cautivos,” que fueron enviados para ser vendidos. Calcula que 300 serbios secuestrados fueron tratados de esa manera. (Para una traducción parcial, no autorizada, del informe de Del Ponte, vea Harry de Quetteville: "Serb prisoners were stripped of their organs in Kosovo war," Daily Telegraph, 11 de abril de 2008). Ocurrió precisamente mientras las fuerzas de la ONU y de la OTAN eran desplegadas en Kosovo, cuando la guerra de “intervención humanitaria” estaba terminando en 1999. Human Rights Watch ha encontrado “afirmaciones serias y verosímiles” del tema de la extracción y venta de órganos en una serie de informes, pero Del Ponte afirma que de nuevo en este caso, como en los posibles crímenes de guerra de la OTAN, fue difícil iniciar una investigación y un proceso serio al respecto. El New York Times ha mencionado sólo una vez esta acusación, en una sola frase oculta profundamente en un artículo sobre otro tema, en el que la acusación es descartada con desdén por el terrorista del ELK y alto funcionario albano en Kosovo, Ramush Haradinaj (Dan Bilefsky, "Ex-Soldier May Go From The Hague's Docket to Kosovo's Ballot," New York Times, 12 de julio de 2008).
El rechazo del caso contra Haradinaj por el ICTY, así como el del dirigente musulmán bosnio Naser Oric, también presentó un problema para los defensores del ICTY como empresa independiente y auténticamente judicial, con el resultado de que fueron mantenidos virtualmente fuera de la vista del público en el mismo período en el que el caso Karadzic obtuvo inmensa publicidad. Haradinaj había sido acusado y llevado a La Haya en 2005, pero se le permitió que volviera a Kosovo para hacer campaña para un alto puesto ¡a pesar de ser un criminal de guerra bajo acusación! Fue durante el mismo período en el que se negó permiso al extremadamente enfermo Milosevic para que fuera a Moscú a recibir tratamiento médico, con una garantía rusa de retorno. (Murió en prisión dos semanas después de esa negativa de atención médica del ICTY.) Tanto Haradinaj como Oric fueron no sólo dirigentes de organizaciones que mataron a numerosos civiles serbios, en contraste con Karadzic y Milosevic, ambos fueron asesinos participativos, lo que aumentaba la probabilidad de que un tribunal imparcial los hubiera condenado a largas sentencias de prisión.
Haradinaj fue líder de los Águilas Negras, que secuestraron y asesinaron a cientos de serbios y albanos kosovares que cooperaron con Serbia, pero fue declarado no culpable de todas las acusaciones – Bilefsky menciona que “abogados y jueces en el tribunal se quejaron de que la intimidación de testigos fue generalizada,” pero no menciona que una serie de testigos potenciales contra Haradinaj fueron asesinados, y no señala que, una vez más, los jueces del ICTY no encontraron culpa basada en una “empresa criminal conjunta” en el proceso de un no-serbio. Ese concepto, originado en el ICTY, se limita aparentemente al uso contra la población blanco del ICTY y de la OTAN.
El caso Oric es aún más interesante porque se vanaglorió públicamente de su participación en la masacre de serbios del área de Srebrenica ante el periodista del
Toronto Star canadiense, Bill Schiller, y el periodista del Washington Post, John Pomfret, y mostró a ambos vídeos de algunas de sus víctimas serbias. (Schiller, "Fearsome Muslim Warlord Eludes Bosnian Serb Forces," Toronto Star, 16 de julio de 1995; Pomfret, "Weapons, Cash and Chaos Lend Clout to Srebrenica's Tough Guy," Washington Post, 16 de febrero de 1994.) Aunque existía ese tipo de evidencia, y aunque Oric afirmó abiertamente ante Schiller que había participado en la matanza de 114 serbios en un solo episodio, el ICTY tardó hasta 2003 en acusarlo, y entonces fue acusado por sólo seis asesinatos realizados entre septiembre de 1992 y marzo de 1993, no por él, sino por sus subordinados. La implicación de que no haya sido responsable por asesinatos después de marzo de 1993, cuando Srebrenica fue un “área segura” en abril de 1993, es contraria a hechos bien establecidos.
Más recientemente, el bosnio musulmán Ibran Mustafic, quien había sido miembro del parlamento de Bosnia-Herzegovina y fue presidente del Consejo Ejecutivo de de la Asamblea Municipal de Srebrenica, publicó un libro: “Planirani haos” (Caos planificado), que suministra mucha evidencia en apoyo de la afirmación de que Oric “es un criminal de guerra” (palabras de Mustafic). Mustafic debía testificar en el juicio de Oric, pero posteriormente tuvo una discusión con la fiscalía, afirmando que no había acusado a Oric por sus verdaderos crímenes, y finalmente los jueces decidieron que no permitirían que testificara. Ni Schiller ni Pomfret fueron llamados como testigos ante el ICTY por el caso de Oric, y sus artículos no fueron incluidos en la evidencia. El general francés y ex comandante militar de la ONU en Bosnia, Philippe Morillon, quien había sido testigo de la acusación en el juicio Milosevic, había declarado entonces que los asesinatos de Srebrenica en julio de 1995, fueron una “reacción directa” a las masacres de Oric en años anteriores, y no fue llamado a testificar en el juicio de Oric.
Oric fue luego hallado culpable, no de matar a alguien sino de no haber controlado a sus subordinados, y fue liberado con sólo una sentencia de dos años, después de haber pasado tres años en La Haya. Esto fue seguido por otra decisión del tribunal ICTY que descartó su condena y su sentencia a dos años por prueba insuficiente del conocimiento de Oric de lo que hacían sus subordinados. El doble rasero respecto a la prueba de responsabilidad de comando y el alcance ridículamente limitado de la acusación original contra ese importante criminal de guerra confirma enteramente el papel del ICTY como instrumento político y que su proceso fue una “parodia.”
Exactamente como Marlise Simons ignoró a Naser Oric en años anteriores, en estos juicios de exoneración, la cobertura del Times se limitó a un breve anuncio el 4 de julio de 2008, tomado de Agence France Presse, " Bosnia: exoneran a ex comandante.” El libro y el testimonio de Ibran Mustafic, claro está, nunca fueron mencionados en el periódico.
Otro acontecimiento que Marlise Simons ha tenido que esquivar es la publicación en 2007 de un libro de Florence Hartmann: “Peace and Punishment,” que, como el libro de Del Ponte, acusa a las potencias occidentales de haber politizado el trabajo el ICTY, específicamente por haber bloqueado la captura y enjuiciamiento de Radovan Karadzic – una afirmación acorde con la afirmación de Karadzic de un trato con Richard Holbrooke. Aún más interesante es la afirmación de Hartmann de que cuando Del Ponte era fiscal del Tribunal Ruanda (ICTR), al que fue asignada junto con su servicio en el ICTY, EE.UU. le ordenó que abandonara todas las investigaciones y acusaciones contra el ejército tutsi y Paul Kagame, un cliente de EE.UU. Se negó y fue despedida. Anteriormente, cuando Louise Arbour era fiscal del ICTR, su personal encontró considerable evidencia de que Kagame y sus asociados habían organizado el derribo del avión del presidente hutu el 6 de abril de 1994, el acto que inició la escalada de asesinatos en Ruanda. Arbour había seguido órdenes de EE.UU. y cerrado la investigación. Del Ponte se negó a hacerlo y fue removida.
Ese hecho nunca fue mencionado por el New York Times cuando sucedió, y Marlise Simons y compañía no tienen la menor intención de otorgar actualmente alguna publicidad a la confirmación de esa importante historia de Hartmann. No corresponde a los prejuicios establecidos. Como he mencionado en otros sitios y a menudo, cuando se forma una fuerte línea oficial dentro del establishment de EE.UU., como en el caso tanto del desmantelamiento de la antigua Yugoslavia como en el de las matanzas en Ruanda, el New York Times coopera regularmente, con el resultado de que se conduce como agencia de propaganda del Estado de un modo similar al servicio de Pravda para las autoridades soviéticas. Así fue, por ejemplo, en el caso del inexistente complot búlgaro-KGB de 1981 para asesinar al Papa, del patrocinio de EE.UU. para los dictadores paquistaníes y en cuanto a la ayuda a Bin Laden y a la resistencia afgana antisoviética en los años ochenta, las amenazantes, pero inexistentes, “armas de destrucción masiva” de Sadam en 2003, la amenaza nuclear de Irán [carente de armas nucleares] en la actualidad, así como la falsa “intervención humanitaria” de la OTAN para encarar un inexistente “genocidio” serbio en Bosnia y Kosovo. Es un gran Periódico de Referencia, que ayuda a fabricar consenso para las políticas del Estado imperial cuyas referencias mantiene con un cuidado meticuloso y una selectividad cumplidora.
Etiquetas: Bosnia, Carla del Ponte, Edward S. Herman, EUA, Haradinaj, ICTY, Kosovo, Marlise Simons, Naser Oric, New York Times, Serbia, Slobodan Milosevic